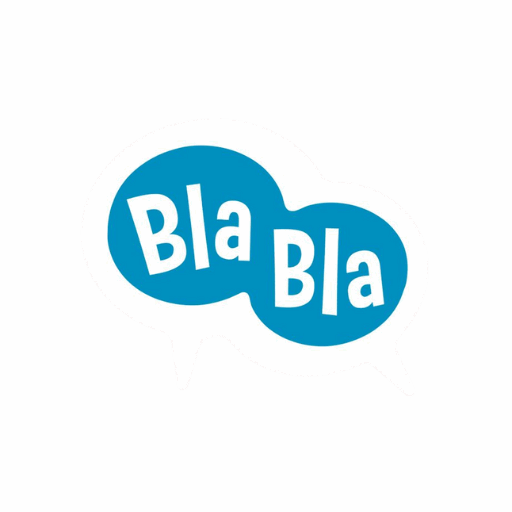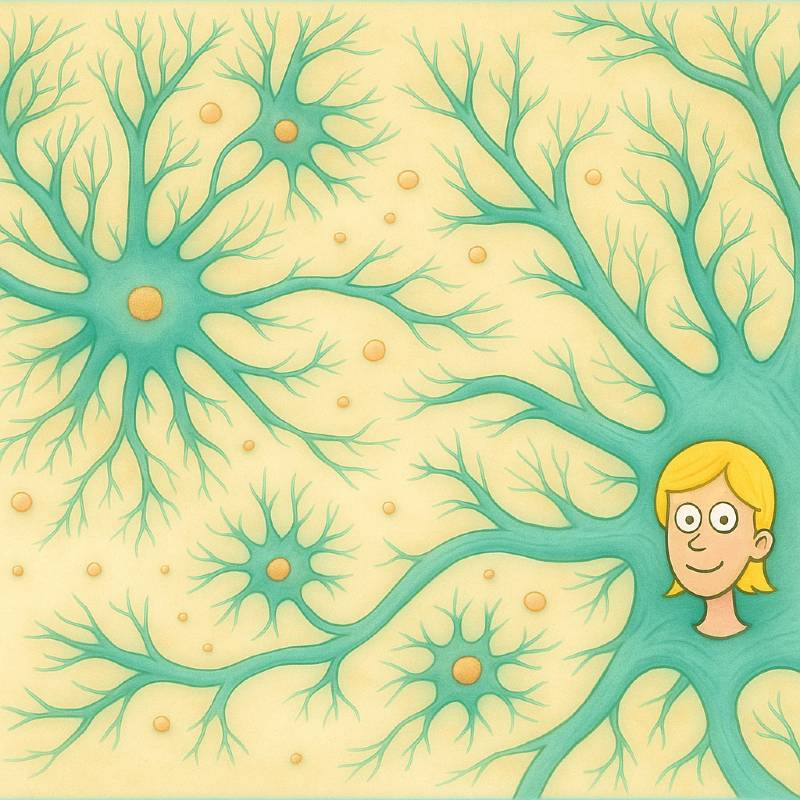El cerebro construye lo que somos
La evolución de la ciencia médica y, en particular, de las disciplinas que estudian la estructura y funcionamiento del cerebro —como la anatomía, la fisiología y las neurociencias—, deben mucho a quienes tuvieron la mala fortuna de sufrir un daño, una patología o un accidente que han permitido observar las repercusiones de esas lesiones sobre determinadas funciones cerebrales.
Gracias a esos pacientes, los investigadores han podido realizar estudios que habrían sido imposibles en personas sanas sin recurrir a métodos éticamente reprobables. El caso de Henry Molaison (el «paciente H.M.» como se denominó para preservar su anonimato) recae en esa categoría y es, quizás, uno de los más estudiados por la neurociencia. La lesión del paciente H.M. cambió nuestra comprensión del funcionamiento de la memoria.
Rodrigo Quian Quiroga —neurocientífico y autor de Borges y la memoria— la relata en su obra con una claridad que trasciende la anécdota médica.
El paciente H.M. y el precio de olvidar
Henry, un joven con epilepsia severa, se sometió en 1953 a una cirugía experimental: la extirpación bilateral del hipocampo, la estructura cerebral clave para consolidar los recuerdos. Con la operación, desaparecieron las crisis de Henry, pero también su capacidad de formar nuevos recuerdos.
Incapaz de recordar al médico que lo atendía cada día, a las personas que había querido o que hacía minutos que acababa de comer, la vida del paciente —ahora totalmente dependiente— trascurrió entre las paredes de una institución. Henry había perdido la memoria y, con ello, la conciencia de su propia condición. No recordaba haber olvidado, lo que le impedía desarrollar angustia o frustración.
Su caso arrojó un descubrimiento valioso: sin hipocampo no hay memoria a largo plazo. Conservamos la inteligencia, el lenguaje o la percepción, pero perdemos el hilo narrativo que da continuidad a nuestra identidad. Lo que somos —nuestra historia, nuestros vínculos, nuestras decisiones— depende, en buena parte, de esa estructura del tamaño de un dedo escondida en las profundidades del cerebro.
El hipocampo: más que un archivo de recuerdos
El hipocampo no es un simple contenedor de experiencias. Es un integrador de información emocional, espacial y sensorial que da sentido a lo vivido. Ahí se gesta la relación entre emoción y memoria, razón por la que recordamos con mayor facilidad lo que nos conmueve. El estrés crónico o los traumas sostenidos pueden afectar a su volumen y funcionamiento, algo que se observa, por ejemplo, en trastornos de ansiedad o depresión.
Pero también se manifiesta el efecto contrario: la neuroplasticidad. Hábitos como el ejercicio aeróbico, el sueño reparador o el aprendizaje continuo regeneran el hipocampo. Recordar y olvidar son procesos dinámicos: olvidar, de hecho, es tan necesario como recordar, porque libera recursos para que podamos seguir aprendiendo.
La neurona de Jennifer Aniston
Décadas después del caso H.M., el equipo de Quian Quiroga logró registrar la actividad de neuronas individuales del hipocampo en pacientes epilépticos sometidos a cirugía, a los que se había implantado electrodos para registrar su actividad neuronal e identificar el foco de las crisis. Quiroga y su equipo aprovecharon una oportunidad que raramente se presenta: observar la actividad de neuronas individuales en seres humanos conscientes.
Entre los hallazgos más curiosos está el que bautizaron como «la neurona de Jennifer Aniston». El nombre elegido se debe al hecho de que la cinematográfica neurona solo se activaba cuando el sujeto objeto de estudio veía, imaginaba o leía el nombre de la conocida actriz. Estas neuronas no almacenan fotos mentales, sino conceptos y significados, lo que sugiere que el cerebro codifica la realidad en categorías semánticas y no solo visuales.
El descubrimiento es fascinante desde el punto de vista científico y revela la naturaleza dinámica y cambiante de nuestra memoria como mecanismo que da sentido a nuestras vidas. En primer lugar, nuestros recuerdos no son inmutables. En segundo lugar, recordamos aquello que tiene un significado simbólico o emocional para nosotros.
De la neurociencia a la práctica clínica
Comprender cómo funciona la memoria tiene implicaciones directas en la psicología clínica. Muchas intervenciones —como la terapia cognitivo-conductual o la terapia de exposición— buscan reconfigurar las asociaciones que el hipocampo y la amígdala almacenan entre recuerdo y emoción. La investigación sobre el hipocampo ayuda a entender por qué algunas memorias traumáticas permanecen tan vivas y cómo es posible reinterpretarlas para reducir su impacto emocional.
Recordar no consiste en acumular datos, sino en construir significado. Ese significado —más que la memoria en sí— es lo que da coherencia a nuestra historia personal. El paciente H.M. vivió 82 años. Y, sin embargo, para él, su vida entera habría cabido en el más fugaz de los instantes.