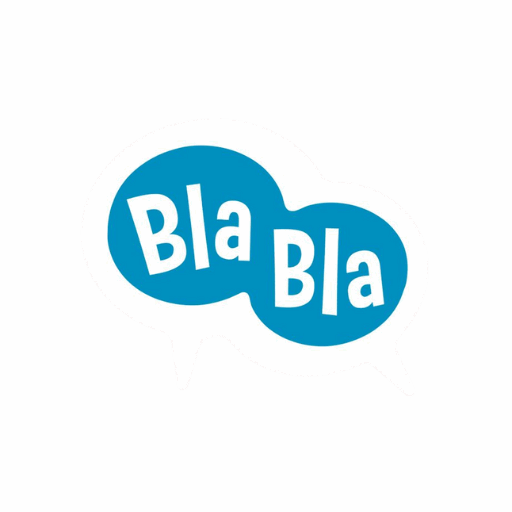la función del psicólogo en su interpretación
Esta espinosa cuestión, frecuente en el trabajo clínico con adultos, puede abordarse desde dos vertientes que, en realidad, son las dos caras de una misma moneda: por un lado, la de quien utiliza la etiqueta diagnóstica como justificación de sus actos; por otro, la de quien, conociendo el diagnóstico ajeno, anticipa comportamientos o reacciones y no espera otra cosa de esa persona («Como eres impulsivo, seguro que eres tú el causante del conflicto»). Ambas posiciones condicionan la evolución del individuo y también de sus vínculos. En el primer supuesto, el diagnóstico se convierte en una coartada de la que echar mano cuando hay que rendir responsabilidades; en el segundo, en un filtro que distorsiona la mirada del otro y puede dar lugar a prejuicios. En ambos, la etiqueta termina pesando más que la conducta.
Etiqueta, sí, etiqueta, no: la pregunta recurrente
En la vida adulta, el diagnóstico y la consiguiente etiqueta puede ser una herramienta de comprensión o un límite autoimpuesto.
Por un lado aporta claridad y permite identificar el origen de dificultades persistentes —relacionales, emocionales o conductuales— que la persona no logra explicar por sí misma y que tanto malestar le provocan. Comprender lo que ocurre reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones.
Pero, cuidado, el diagnóstico no puede convertirse en una identidad ni en una explicación cerrada. Muchas personas llegan a consulta identificadas con su etiqueta: «soy ansioso», «soy evitativo», «soy TDAH». Este tipo de comentarios puede proporcionar alivio inicial, pero si se consolida sin revisión, inmoviliza. Una parte importante del trabajo terapéutico consiste en diferenciar el síntoma de la identidad. El diagnóstico es el punto de partida para el cambio, no como el destino.
Rigor clínico y mucho contexto vital
Un diagnóstico clínico útil exige rigor y contexto. No basta con cumplir criterios; hay que comprender cómo el malestar se inserta en la historia personal, en las relaciones y en la forma de afrontar la vida de la persona. Antes de atribuir un trastorno, es necesario descartar factores situacionales —duelos, estrés prolongado, dinámicas laborales o de pareja— que puedan explicar los síntomas.
El diagnóstico, cuando está bien formulado, no encierra: orienta. Permite definir estrategias de intervención adecuadas, ajustar expectativas y establecer objetivos realistas. No se trata de «tener» un trastorno, sino de entender un patrón de funcionamiento que puede ser modulado.
Comprender no es justificar
Comprender por qué actuamos como actuamos no equivale a justificar un comportamiento. Saber que una dificultad tiene un origen determinado no exime de la responsabilidad de actuar sobre ella. Comprender implica reconocer los límites y dificultades y, al mismo tiempo, asumir que hemos de realizar un esfuerzo extra para regularlos o compensarlos.
Desde el entorno, conocer las dificultades de alguien (impulsividad, desorganización, inatención) no implica tolerar cualquier comportamiento, sino interpretar sus reacciones con una mirada más constructiva que ayude a facilitar la situación.
Ante un adulto impulsivo que interrumpe, podemos optar por el «Es un maleducado» o por una intervención más funcional consistente en establecer límites claros y ofrecerle apoyos que fomenten una participación más autorregulada.
El diagnóstico como herramienta de trabajo
En el ámbito terapéutico, la etiqueta cumple una función orientadora más que definitoria. Permite comprender el funcionamiento de la persona, establecer prioridades y diseñar intervenciones adaptadas a a la evolución del paciente y a su realidad cambiante. Su naturaleza, por tanto, es dinámica: se revisa a medida que cambian las condiciones, las estrategias y el nivel de autoconciencia.
El etiqueta no debe convertirse en una forma de identidad («yo soy esto»), sino en un punto de referencia que oriente el proceso clínico. Su utilidad se mide en función de cuánto ayuda al paciente a comprenderse, a actuar, a tomar decisiones y a responsabilizarse de sus actos.
Cuando se utiliza con prudencia y se integra en un proceso de autoconocimiento, deja de ser una justificación para convertirse en una herramienta de comprensión profunda y de transformación posible