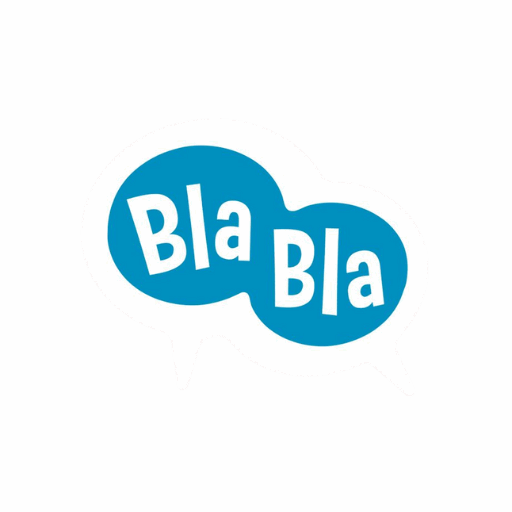Los dichosos clichés motivacionales
Partamos de un hecho innegable: las preocupaciones son inherentes al ser humano.
Desde que un cerebro más grande y complejo nos permitió vislumbrar el futuro, hemos utilizado con éxito este mecanismo para ayudarnos a simular escenarios, anticipar riesgos y tratar de planificar cómo sortearlos.
Esta función, tan arraigada en nosotros, ha sido básica en nuestra supervivencia como especie. Nuestros antepasados no hubiesen tenido muchas posibilidades de sobrevivir en un medio hostil, en el que eran a un tiempo depredadores y presas, de haber llevado una existencia despreocupada al albur por completo de la madre Naturaleza. El fuego, que mantenía a las fieras a una distancia prudencial durante el sueño del grupo, fue sin duda resultado de esa preocupación colectiva.
La acción de anticipar es muy eficaz cuando nos permite planificar y prepararnos para actuar de la forma más ventajosa, llegado el caso. Ante la incertidumbre, simulamos posibles escenarios, valoramos las probabilidades y consecuencias de cada uno de ellos y establecemos inferencias del tipo: «Si pasa A, haré X» «Si pasa B, haré Y» o «Si pasa C estará atento a Z». Una vez establecidas estas relaciones, el pensamiento se apaga hasta que sea necesario actuar. Hablamos, por consiguiente, de un proceso que tiene un principio y un fin y que nos permite diseñar planes concretos, lo que siempre aporta tranquilidad ante situaciones inciertas.
¿Pero que ocurre si el proceso no tiene fin y seguimos repitiendo un escenario tras otro con todo tipo de combinaciones probables e improbables sin llegar a término? El cerebro no se apaga. No hay decisión, no hay plan, no hay acción. Solo la sensación de no estar preparado y un malestar creciente («me es imposible dejar de pensar en esto»). De tanto dar vueltas a lo que podría ocurrir dejamos de vivir lo que ocurre.
Seres hipercooperativos
Como seres altamente sociales, no solo nos preocupa nuestra seguridad física o nuestras circunstancias. También nos inquieta (y mucho) cómo somos percibidos por los demás.
La necesidad de aceptación social es tan antigua como la vida en comunidad. De hecho, en el pasado, quedar excluido del grupo era sinónimo, en la mayoría de casos, de muerte por inanición. Hoy, aunque no dependamos de nuestro clan para alimentarnos, la opinión ajena sigue teniendo un peso notable sobre nosotros y nuestro autoconcepto.
Por eso, muchas veces ocultamos nuestras inquietudes incluso a las personas más cercanas. Mostrarnos vulnerables podría amenazar la imagen de fortaleza que intentamos proyectar: «¿Qué pensarán de mí si comparto mis miedos?», «¿Me verán como alguien débil o dependiente?». Este temor, que los medios potencian a través del ensalzamiento de los «hombres y mujeres hechos a sí mismos», nos lleva a ocultar la carga de preocupaciones y temores tras un «todo me va estupendamente».
En consulta escuchamos comentarios como «No quería preocupar a nadie, así que me lo guardé para mí» o «Pensé que se me pasaría, pero cada vez me siento peor». Este encerrarse en un mismo y fingir que no pasa nada intensifica el malestar. El resultado: disminuye la concentración, se exacerban los miedos, surge la rumiación y encontrar soluciones es una tarea harto complicada.
Así funciona nuestro cerebro. Cuando la preocupación se desborda, la mente racional —encargada de analizar, planificar y resolver— queda a merced de la emociones. Los pensamientos terminan volviéndose rígidos y catastrofistas y se manifiestan algunos síntomas característicos:
- Dificultades para conciliar el sueño.
- Sensación de fatiga constante.
- Irritabilidad o cambios de humor.
- Evitación de situaciones que generan incertidumbre.
No eres la única ni el único
Muchas personas están convencidas de ser las únicas que se sienten así, cuando en realidad, gran parte de quienes las rodean podrían estar atravesando dificultades similares. El aumento de las consultas de atención psicológica entre adultos refleja el elevado número de personas que callan sus propias vulnerabilidades a costa del consiguiente desgaste.
Quizás sea hora de replantearse esa obligación de aparentar nuestra mejor versión. Todos tenemos días buenos y días malos. Y también días complicados en los que necesitamos una mano amiga.
Resolver un problema con la ayuda del otro genera una dinámica transformadora. La mente, hasta entonces saturada, encuentra una válvula de escape que le permite reorganizarse. Esta decisión tiene una segunda derivada: no solo beneficia a quien pide ayuda. Para la persona que escucha y acompaña, también es una experiencia enriquecedora: saber que confías en ella despierta sentimientos de empatía, refuerza el vínculo, mejora su autoestima y le hace sentirse mucho mejor consigo misma.
A modo de resumen: preocuparse no es algo negativo per se. En dosis moderadas, este mecanismo adaptativo nos protege. El problema surge cuando la preocupación por el qué será se convierte en un estado de ánimo permanente que nos impide disfrutar del ahora.