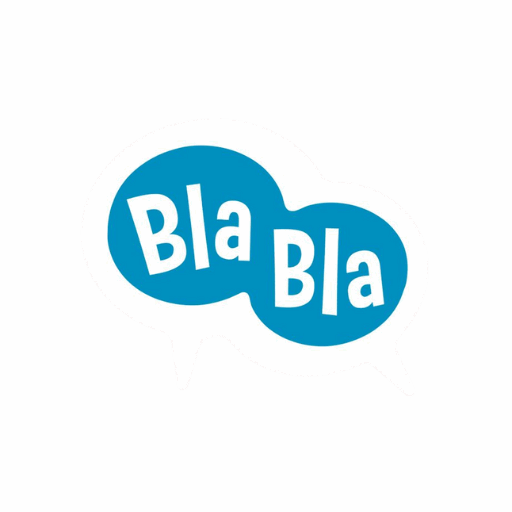¿Por qué nos gusta lo tangible?
Pues sí: nos gusta lo tangible. Aquello que se puede fotografiar o compartir tiene existencia pública; el resto se desvanece en la irrelevancia. En política, en el seno de la empresa e incluso en nuestra vida cotidiana seguimos este patrón: preferimos invertir en lo que se nota o proporciona beneficios a corto plazo.
Nuestro cerebro, modelado por milenios de evolución, reacciona ante lo perceptible. Percibimos peligro, recompensa o valor en lo que podemos ver o tocar. Lo abstracto, lo que requiere imaginación o proyección temporal, no activa con la misma intensidad nuestros mecanismos de atención ni de recompensa. Por eso nos cuesta tanto entusiasmarnos con políticas de prevención o planes educativos que tardará años en dar frutos… o dietas que tardarán meses en dejarse notar.
«Si no hay resultados inmediatos, no me interesa»
Preferimos lo inmediato, lo que produce una satisfacción rápida, un titular, una sensación de logro. Este sesgo temporal —conocido como sesgo de inmediatez— nos empuja a sobrevalorar los beneficios a corto plazo y a subestimar los de largo alcance. Los gobiernos posponen reformas estructurales o de sostenibilidad que requieren tiempo para su adecuada implantación y, por tanto, no capitalizan votos en su legislatura, pero también nosotros —como individuos— incurrimos en ese mismo sesgo optando, por ejemplo, por dietas o terapias milagrosas a la espera de resultados inmediatos muy poco probables.
Lo anterior es respaldado por otro mecanismo cognitivo: el sesgo de disponibilidad. Lo que vemos con frecuencia o recordamos con facilidad nos parece más importante. Un nuevo parque, un puente, una rotonda: símbolos concretos, visibles, fotografiables. Mejorar la eficiencia de la administración o invertir en investigación científica —aunque mucho más decisivo para todos nosotros— no levanta pasiones. De hecho, nadie corta una cinta para celebrar, pongamos por caso, la simplificación de un procedimiento burocrático o la mejora de la calidad del aire.
Que quede claro que es mi legado… o que no quede nada
Un tercer motivo nos lleva a remolonear en esto de embarcarnos en proyectos cuyos resultados no son inmediatamente visibles (y en este caso, las razones son menos honorables). Cuando alguien se plantea poner en marcha una iniciativa cuyos frutos no se verán hasta años después —o tal vez ni siquiera lleguen a percibirse, salvo en caso de fuerza mayor (véanse los recientes incendios de este verano, que han puesto de manifiesto la ausencia de una gestión forestal preventiva muy poco glamorosa)—, debe ser capaz de realizar un primer ejercicio nada fácil: demorar el beneficio o reconocimiento social esperable hasta un momento futuro.
El problema es que, a veces, no tenemos la certeza de que seremos nosotros quienes estaremos ahí, en ese momento futuro, para recoger las mieles de nuestros esfuerzos. De hecho, lo más probable es que, si el proyecto es de gran envergadura, sean otros quienes lo acaben o le pongan el broche de oro. Chocamos entonces de bruces con la realidad: nos sentimos atenazados por la «amenaza del estatus» que tanto tiene que ver con nuestra naturaleza social. El ser humano desea ante todo mantener su posición dentro del grupo. Preferimos ser recordados por algo visible, aunque efímero, que ser invisibles en un éxito futuro, por mucho que seamos sus artífices principales.
La necesidad de reconocimiento social
El reconocimiento social pesa bastante más que la gratificación íntima de haber hecho algo por el bien de todos. La conocida frase del Evangelio de San Mateo —«Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda»— ha sido reemplazada por otra más práctica y fácil de aplicar: que la mano izquierda no pierda detalle de lo que hace la derecha. O como suele decirse en tantos escenarios: «O mi legado o nada».
El resultado es el esperable: abandono de iniciativas necesarias de gran alcance ante el temor de que el éxito pueda ser capitalizado por otros y adopción de medidas burbujeantes y llamativas que poco aportan a la larga…, pero eficaces para reforzar el protagonismo individual.
Sin embargo, las transformaciones duraderas —sociales, organizativas, tecnológicas— tienen, por lo general, muy poco de fuegos artificiales y mucho de planificación, constancia, trabajo conjunto, anonimato y férrea voluntad de alcanzar resultados compartidos que beneficien a todos.
El gratificante corto plazo
Resumiendo lo anterior: nuestra cultura premia la visibilidad y la rapidez. Los políticos adaptan sus programas a la duración de su mandato; las empresas presentan resultados trimestrales; y las personas buscan la gratificación instantánea de las redes sociales. La visibilidad en sinónimo de existencia: si no se ve, no cuenta.
Los proyectos a largo plazo —que por su naturaleza requieren confianza, continuidad y anonimato— parecen algo antinatural. No encajan con un sistema donde el éxito se mide en términos de «impacto comunicable».
Se produce entonces la paradoja: todos nos beneficiaríamos (y lo sabemos) de invertir en lo estructural, duradero y probablemente invisible; pero nadie quiere hacerlo si no puede capitalizar su parte de éxito. Así, la educación, la ciencia, la salud mental, la planificación ambiental o la justicia social quedan relegadas a un segundo plano mientras se destinan cada vez más recursos a vistosas iniciativas mediáticas de escaso impacto y aún menos duración.
Detrás de una sociedad sana hay miles de decisiones invisibles: mantenimiento, prevención, formación, investigación… ninguna de las cuales ocupa portadas ni levanta pasiones en forma de «likes». Esta decisiones son, por lo general, fruto del esfuerzo de personas generosas capaces de colaborar en el anonimato por el bien común. Porque las cosas que merecen la pena —en el ámbito personal o colectivo— son resultado del esfuerzo sostenido, sin prisas y sin alaracas.