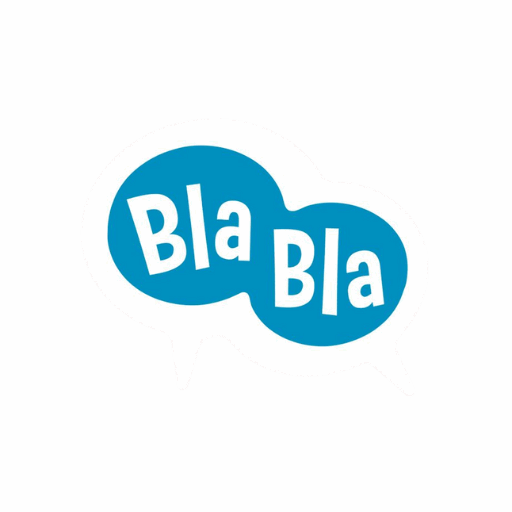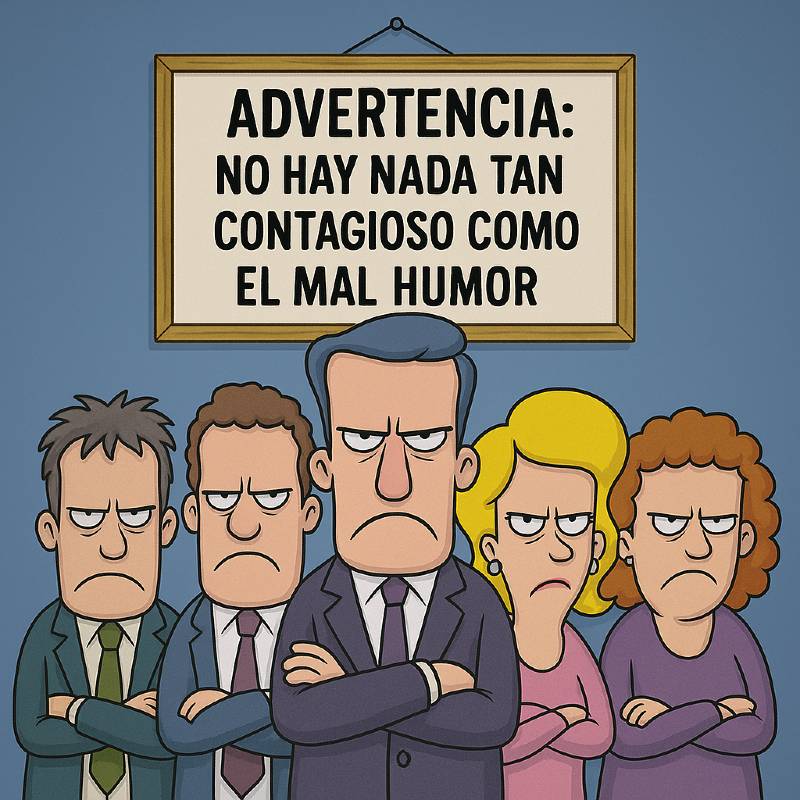Las emociones colectivas como sistema vivo
En la tarde del 4 de abril de 1968, la tensión alcanzó niveles irrespirables en un centenar de ciudades de los Estados Unidos tras conocerse el asesinato del pastor y abanderado de los derechos civiles Martin Luther King. Según los informes policiales del momento, los disturbios se saldaron con más de 40 muertos, 20.000 detenciones y miles de heridos.
En la noche de ese mismo día, Robert F. Kennedy aterrizaba en el aeropuerto de Indianápolis para participar en un acto de campaña. Ante un público mayoritariamente afroamericano que aún no conocía la noticia, Kennedy improvisó un discurso de apenas seis minutos. Habló con voz contenida, reconoció el dolor generalizado y mencionó su propio duelo —el asesinato de su hermano John— para conectar con la indignación de quienes le escuchaban. No se registraron estallidos de violencia en Indianápolis.
El modo en cómo Kennedy logró expresar la emoción colectiva a través de sus palabras y gestos, tuvo el efecto de frenar una reacción en cadena.
Las emociones colectivas funcionan como un sistema vivo: se alimentan, se replican y se intensifican con la respuesta de los demás. En momentos de tensión, la multitud comparte una misma emoción —rabia, miedo, tristeza— que se propaga como la pólvora. En esas circunstancias, la respuesta de una única persona puede amplificar la tensión o detenerla por completo. Robert F. Kennedy fue capaz de lograr esto último aquel día aciago.
Propagación por empatía
Las emociones se contagian. Es algo tan humano como inevitable. No necesitamos hacer uso de las palabras: basta un gesto, un tono, una mirada. Cuando una persona está alterada, transmite su tensión y, si el entorno responde de la misma forma (como suele suceder, dicho sea de paso), se multiplica el conflicto. Las emociones se propagan por pura empatía, aunque estemos convencidos de nuestra inmunidad a ese tipo de contagio.
Este fenómeno tiene una base biológica. Nuestro cerebro está equipado con las llamadas neuronas espejo, que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otra persona hacerla. Gracias a ellas, sentimos de manera automática una versión atenuada de las emociones que percibimos en los demás. Si alguien se enfada, se entristece o se asusta, nuestro cerebro refleja esa emoción, lo que facilita la empatía… y también el contagio emocional.
Los climas emocionales
Nuestro estado emocional influye en todo: en cómo respondemos a un correo, cómo saludamos al llegar al trabajo o cómo pedimos un café. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en ello. Basta observar una oficina, una familia o cualquier grupo humano para comprobarlo: las emociones de unos pocos pueden definir el ambiente general.
Piensa en un conflicto reciente: con tu pareja, con un compañero de trabajo o con esa persona que te atendió en una oficina pública. Lo que considerabas un trámite sin importancia se convirtió —de forma inexplicable— en una experiencia desagradable por el ambiente de desgana generalizada que se respiraba y que afectaba a todas las interacciones, no solo en tu caso concreto.
Lo más probable es que no fuera un mal día aislado, sino el reflejo de un clima emocional persistente. Cuando la dirección de un lugar transmite desidia, esa sensación se contagia de arriba a abajo y acaba impregnándolo todo. Las emociones también viajan por jerarquía: el tono emocional de quien tiene autoridad acaba marcando el clima del conjunto del grupo.
Las consecuencias de no ser conscientes del contagio
Ignorar este fenómeno tiene un coste. Si no somos conscientes de cómo influyen nuestras emociones —y las de los demás—, entramos en una cadena de reacciones automáticas: un gesto crispado genera otro, una voz tensa provoca una respuesta defensiva y la espiral crece sin que nadie tenga muy claro el porqué.
La conciencia emocional no elimina el contagio, pero actúa como dique de contención. Reconocer lo que ocurre —ver cómo la tensión del otro empieza a colarse en ti— te permite establecer una distancia desde la que responder, en lugar de repetir.
Las emociones no son compartimentos estancos. Circulan entre las personas como corrientes invisibles que modifican el clima de una relación, un equipo o una organización. Ser conscientes de ello no es un ejercicio de introspección, sino una forma práctica de entender cómo funcionan los vínculos humanos y cómo influimos en los demás, incluso sin proponérnoslo.