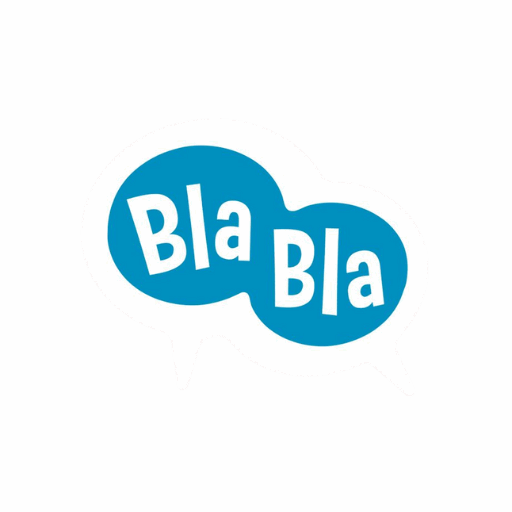¿Estoy abocado (o abocada) al fracaso?
Muchas personas con TDAH viven desde la escuela con la sensación de «no dar la talla»: las dificultades para concentrarse, organizarse o cumplir los plazos se traducen en malas notas, conflictos con los profesores o comparaciones con los compañeros. Estas experiencias repetidas terminan reforzando la idea de que «no soy capaz» o «siempre meto la pata».
Cuando se adentran en la vida adulta, el entorno valora la productividad, la puntualidad, la planificación y la gestión del tiempo. Como se trata de áreas afectadas en el TDAH es fácil que la persona reciba críticas, llamadas de atención o pierda oportunidades. La discrepancia entre el esfuerzo realizado y el resultado obtenido potencia la sensación de fracaso.
Así que la pregunta que da título a este post surge pronto en las conversaciones con adultos con TDAH que toman la decisión de acudir a consulta tras una sucesión de traspiés personales, profesionales o ambos.
Mi respuesta es un «no» tajante. Cualquier trastorno complica las cosas… hasta que damos con la forma apropiada de entendernos con la vida. Esa «forma apropiada» probablemente no siga los moldes corrientes, pero nadie ha dicho que sea necesario tomar el mismo camino que los demás para alcanzar lo que nos proponemos o anhelamos.
Factores que modulan la evolución de un trastorno
Ninguna designación técnica basta para abarcar la complejidad del ser humano. El término TDAH no deja de ser, como todos los demás, una etiqueta clínica que agrupa características comunes para facilitarnos las cosas a psicólogos y psiquiatras a la hora de compartir un mismo lenguaje y organizar la información. A partir de ahí, cada persona porta una historia vital única e irrepetible, con su particular mochila de experiencias (buenas y malas) aprendizajes, recursos y estrategias de afrontamiento.
La variabilidad de la evolución clínica está mediada por múltiples factores:
- Intervención temprana y continuidad terapéutica. Por regla general, los adultos que han recibido un diagnóstico temprano e intervención precoz muestran mejor pronóstico funcional. La terapia cognitivo-conductual, la psicoeducación y, en algunos casos, el tratamiento farmacológico, actúan como amortiguadores de las dificultades, facilitando la adquisición, durante las etapas de primera y secundaria, de determinados aprendizajes y estrategias que la sintomatología nuclear del TDAH puede complicar de no existir ese apoyo. De hecho, cuando reciben ese diagnóstico en la adultez, muchas personas reinterpretan su trayectoria a lo largo de los años bajo el filtro de la frustración: oportunidades perdidas, relaciones que se complicaron o caminos que abandonaron
- Factores ambientales y apoyo social. Contar con un entorno que desempeñe un papel regulador —ya sea pareja, familiares o redes de apoyo— puede hacer las veces de «corteza prefrontal externa», es decir, ayudar a organizar, priorizar y poner límites en momentos críticos. Las investigaciones sobre resiliencia destacan que la calidad del apoyo social es un predictor claro de adaptación.
- Capacidad introspectiva y metacognitiva. Las personas con mayor tendencia a analizar sus pensamientos y conductas tienden a beneficiarse en mayor medida de las intervenciones terapéuticas. Esta competencia metacognitiva permite anticipar dificultades y desplegar estrategias compensatorias.
- Ausencia o manejo de comorbilidades. En la adultez, la presencia de trastornos asociados (ansiedad, depresión, abuso de sustancias) es el factor que más condiciona el pronóstico. La literatura clínica señala que la comorbilidad multiplica la complejidad del tratamiento, pero no impide la recuperación.
No nos quedemos en los déficits
Diferentes corrientes de investigación resaltan la potencialidad de ciertas características asociadas con el TDAH:
- Espontaneidad y naturalidad. La dificultad para inhibir respuestas se traduce, en muchos casos, en una comunicación directa, fresca y sincera.
- Búsqueda de la novedad. Lo que clínicamente se conoce como «necesidad de estimulación» puede convertirse en fuente de creatividad y exploración intelectual.
- Tolerancia al riesgo. Asociada a la toma de decisiones rápidas, esta característica se observa con frecuencia en perfiles emprendedores y en liderazgos innovadores.
- Baja rumiación. La dificultad para mantener la atención en recuerdos negativos a menudo evita resentimientos prolongados.
- Capacidad creativa. La libre asociación de ideas y la tendencia a la multitarea, bien encauzadas, puede generar proyectos innovadores y originales.
El diagnóstico: válido como punto de partida
Los resultados de algunos metaanálisis (Peak et al, 2016) revelan que las personas con TDAH presentan mayor probabilidad de destacar en entornos que valoran la innovación y la flexibilidad cognitiva. El reto terapéutico, por consiguiente, no radica en anular estas características, sino en canalizarlas hacia contextos funcionales y productivos.
La eficacia de la intervención centrada exclusivamente en la patología ha mostrado efectividad limitada. Los modelos contemporáneos -y, por nuestra parte, nos sumamos a ese enfoque- contemplan, junto con el abordaje de los síntomas, las técnicas de identificación y entrenamiento de fortalezas personales.
Ejercicios de mindfulness adaptados, planificación de proyectos a corto plazo, estructuración de rutinas flexibles, recordatorios digitales… el propósito es favorecer esas potenciales que muchas veces el paciente no valora o incluso percibe como obstáculo.
Detrás de cada dificultad hay experiencias concretas, maneras de percibir y relacionarse con el mundo. Y también recursos personales no reconocidos o infravalorados. En eso debemos centrarnos: en transformar lo que se vive como fracaso en aprendizajes y estrategias adaptadas a la realidad de cada uno.
Un relato con moraleja
En un conocido relato, el neurólogo Oliver Sacks (Witty Ticcy Ray) narra la historia de Ray, un joven con síndrome de Tourette severo (con llamativos tics motores y vocales e impulsividad) que le dificultaba notablemente el desempeño de las actividades cotidianas. Ray era, sin embargo, un percusionista excepcional de jam sessión: su rapidez y cambios fulgurantes -vinculados en parte al síndrome de Tourette- eran espectaculares.
Sacks propone haloperidol a su paciente para evitar los tics. Y la cosa funciona: con la medicación, Ray mejora su vida diurna. Tiene mayor control sobre sí mismo, disminuyen los conflictos y disfruta de mayor estabilidad social y laboral. Pero paga un duro precio por esa «adaptación»: pierde su chispa con las baquetas y, aunque domina la técnica de la percusión, se siente incapaz de improvisar. Sus propios compañeros notan que no toca igual.
Paciente y médico llegan a una solución de conveniencia: medicación entre semana y «vacaciones» los fines de semana para que el percusionista pueda disfrutar y hacer que los demás disfruten de su pasión.
Esta es la enseñanza: lo que en un contexto es disfunción puede ser talento en otro.
Sacks mantuvo una profunda amistad con este paciente, por el que siempre sintió gran admiración. Y eso se nota en su relato.