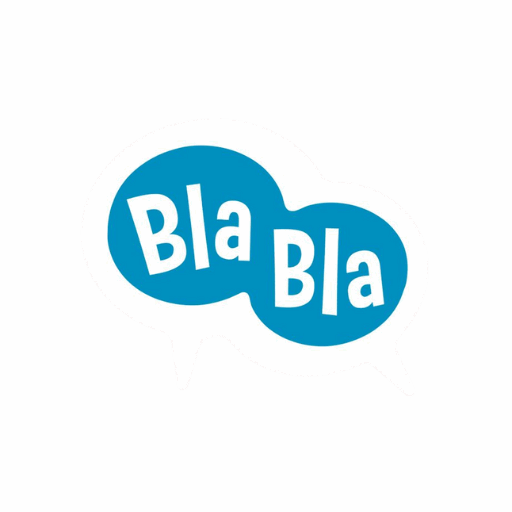Reflexiones sobre el cerebro en la era digital
La capacidad del cerebro humano para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida es, sin duda, uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia moderna.
Las redes neuronales no son rígidas. Por suerte para nosotros, se moldean constantemente en función de las experiencias a las que estamos expuestos y el uso que hacemos de nuestras habilidades cognitivas y sensoriales. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad.
Un concepto básico asociado a la neuroplasticidad es el principio del «úsalo o piérdelo». Respaldado por décadas de investigación, sostiene que las funciones cerebrales que no se ejercitan tienden a debilitarse y, con el tiempo, a desaparecer.
Los experimentos que lo cambiaron todo
Durante los años 50 y 60, los neurocientíficos David Hubel y Torsten Wiesel realizaron una serie de experimentos innovadores con gatos y monos que marcaron un antes y un después en nuestra comprensión del desarrollo cerebral. Privaron a un ojo de estímulos visuales durante los llamados «periodos críticos» del desarrollo. Los resultados fueron claros: las neuronas de la corteza visual correspondientes al ojo privado de visión perdían casi por completo su capacidad de respuesta. Por su parte, las del ojo con visión se volvían hiperactivas para compensar la falta de información. Si la privación ocurría durante ese momento crítico, la pérdida era irreversible.
Estos hallazgos, que hoy suscitarían intensos debates éticos, demostraron algo crucial: el cerebro requiere estimulación constante para consolidar y mantener sus funciones. Cuando esta estimulación falta, las redes neuronales se reorganizan y las áreas inactivas pueden perder su funcionalidad de forma permanente.
Otro ejemplo: amputaciones y reorganización cortical
Este fenómeno también se observa en personas que han perdido una extremidad. La ausencia de estímulos procedentes del miembro amputado provoca una reducción de la actividad en la región correspondiente de la corteza somatosensorial. En algunos casos, otras áreas cerebrales «invaden» ese espacio, reorganizando la representación cortical. Esta plasticidad puede ser beneficiosa o perjudicial, dependiendo del contexto.
Una red interconectada
Durante mucho tiempo, predominó la visión de que cada función estaba estrictamente localizada en una región concreta del cerebro. Hoy sabemos que esto es una simplificación. El cerebro funciona como un sistema altamente interconectado, donde distintas áreas colaboran entre sí para procesar información y generar respuestas complejas. Como resultado de esta arquitectura, la pérdida de una función no solo afecta a esa área específica, sino que puede alterar en mayor o menor medida el equilibrio de todo el sistema.
Inteligencia artificial y ley del mínimo esfuerzo
En la actualidad, el principio del «úsalo o piérdelo» adquiere un nuevo significado con la llegada de la inteligencia artificial (IA) y su plena integración en nuestra vida cotidiana. La promesa de hacer más en menos tiempo, combinada con la tentación de delegar tareas cognitivas complejas en asistentes virtuales, plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurre con las capacidades que dejamos de ejercitar?
Algunos argumentan que, aunque se pierdan ciertas habilidades, se desarrollan otras nuevas adaptadas al entorno digital. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Los seres humanos somos sociales y emocionales por naturaleza. La tendencia tecnológica a reducir la interacción cara a cara podría tener consecuencias incalculables en aspectos como la empatía, la comunicación no verbal o la capacidad de conectar emocionalmente con los demás. De hecho, en consulta comienzan a ser cada vez más frecuentes los casos de adolescentes con serios problemas de habilidades sociales.
Un eficaz colchón protector
En los adultos, la estimulación cognitiva y social constante es un factor de gran relevancia para mantener la reserva cognitiva, término con el que hacemos referencia a la capacidad del cerebro para compensar los efectos del envejecimiento y resistir el deterioro neurodegenerativo. Actividades como leer, conversar, resolver problemas y aprender cosas nuevas ejercitan las redes neuronales y actúan como un escudo frente a enfermedades como la demencia.
Pero, ¿qué sucede cuando no se adquiere esa reserva durante la juventud?
La crítica etapa de la adolescencia
En los adolescentes, el problema es más alarmante porque no hablamos de pérdida, sino de falta de adquisición. Los docentes advierten de una tendencia que comienzan a observar en las aulas: alumnos sin hábitos de estudio, incapaces de resumir un texto porque delegan por costumbre esa actividad en sistemas de inteligencia artificial. No debemos infravalorar la importancia de esta actividad (y de otras también delegadas en la IA como la inferencia de conclusiones). El acto de resumir no solo sirve para aprobar exámenes; es un entrenamiento intensivo de las habilidades de procesamiento, jerarquización y organización de la información, imprescindibles para la toma de decisiones informadas y la adaptación a entornos cambiantes.
Si los jóvenes no ejercitan estas capacidades, es muy posible que, en el futuro, se vean comprometidas funciones cognitivas más complejas. Y la falta de flexibilidad mental es un claro predictor de problemas de salud mental.
Atajos peligrosos
La tecnología no es el enemigo y su utilidad práctica es innegable; su impacto depende del uso que hagamos de ella. En cerebros adultos puede ayudar a compensar ciertas carencias, pero en cerebros jóvenes aún en desarrollo, el abuso de atajos tecnológicos compromete el desarrollo de procesos en maduración.
La neuroplasticidad nos ofrece una lección valiosa: las capacidades que no se usan se debilitan y terminan desapareciendo. La pregunta que debemos plantearnos en la era digital no es qué podemos delegar en las máquinas, sino qué habilidades humanas queremos preservar.